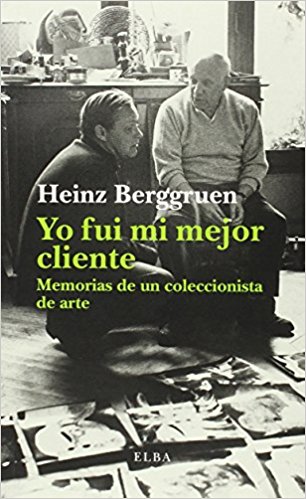 El éxito material, la riqueza, me atraían bien poco. Mi mujer y yo nunca nos dimos la gran vida; nunca nos esperó un Rolls-Royce en la puerta. Hemos vivido con la máxima discreción posible; el relumbrón social nunca nos ha interesado. Coleccionar cuadros no tenía nada que ver con todo eso: era mi pasión.
El éxito material, la riqueza, me atraían bien poco. Mi mujer y yo nunca nos dimos la gran vida; nunca nos esperó un Rolls-Royce en la puerta. Hemos vivido con la máxima discreción posible; el relumbrón social nunca nos ha interesado. Coleccionar cuadros no tenía nada que ver con todo eso: era mi pasión.
Seguramente os habéis preguntado alguna vez si un coleccionista nace o se hace y si, entre los nombres de los que han pasado a la historia, era mayor la devoción por la posesión del arte a la devoción por el negocio o se mezclaban una y otra hasta donde no podemos entender (es una duda razonable). La respuesta no es fácil, pero lo cierto es que los libros escritos por coleccionistas que hemos leído hasta ahora- estamos pensando sobre todo en este de Beyeler – nos han sorprendido por su tono sencillo y también por su sinceridad; son una buena herramienta para conocer mejor en qué punto comulgan su deseo y su ambición. Este de Berggruen, uno de los más apasionados compradores de obra de Klee y Picasso, resulta muy revelador: de su propia personalidad, de las motivaciones que llevan a empezar a adquirir arte y a no poder dejarlo, de las generosidades y maniobras sucias de galeristas y coleccionistas y de las personalidades de los artistas con los que trató (en algún caso sorprendentes).
Estas memorias, que se publicaron originalmente en 1996 y que se tradujeron al español el año pasado, proporcionan una visión bastante completa de quién era Berggruen (si alguna vez os equivocáis escribiendo su apellido, sabed que a Picasso también le pasaba). No solo da cuenta de las compras, obras y personas que incentivaron su fervor coleccionista, también de aspectos de su niñez, de su formación, de retazos de su vida privada cuando resultan significativos en su interés por el arte y sobre todo de las consecuencias, en su psicología y en sus decisiones, de su obligado exilio de Alemania durante la II Guerra Mundial.
Un primer aspecto a tener en cuenta en la biografía de Berggruen: ni su familia era adinerada ni respiró cultura durante su infancia tranquila en Berlín. La vocación le llegó después, en Estados Unidos, donde trabajó como jefe de prensa, crítico de arte y comisario; en su caso no fue el dinero el que, inicialmente, le abrió puertas, sino más bien el instinto, el talento de apreciar lo que otros no apreciaban, de fiarse de las personas adecuadas -salvo algún tropiezo, que no esconde – y de ir allí donde hervía la creatividad. En sus comienzos, en los difíciles años treinta y cuarenta, la educación del gusto, y no tanto la capacidad económica (sin excluirla), determinaba la posibilidad de adquirir arte. Y una vez iniciado el camino, continuarlo fue su vía natural: dejar de buscar la obra deseada ya no era una opción.
Su primera galería la abrió en París; allí conoció a un Tristan Tzara muy talentoso para los negocios que no dudaba en atraer hacia su casa (hacia su colección) a los visitantes de las exposiciones de Man Ray, bastante más retraído y callado, y bastante harto de la situación. Como su trayectoria fue una concatenación de hechos afortunados, Tzara lo condujo hasta Picasso, y la conexión fue inmediata (con alguna de sus parejas, no tanto; esto tendréis que leerlo).
El encuentro fue providencial, porque derivaría en una relación muy fructífera en lo creativo y sobre todo en lo amistoso. Berggruen vio en él un emblema de su tiempo y seguramente fue el artista al que más admiró, junto a Klee, Matisse y Alberto Giacometti.
Si os preguntáis el porqué del título de la obra, tiene fácil explicación, en relación con las líneas del principio: el alemán se quedaba con sus mejores piezas; en su galería ponía a la venta las que él, por motivos varios, no deseaba poseer o mantener. A algunos clientes de su galería no les sentaba bien debatirse entre descartes, pero a Berggruen no le preocupaba enriquecerse, sino poder adquirir su siguiente obra de fe.
Hizo negocios positivos con un Kahnweiler sesudo y honesto; Peggy Guggenheim le intentó dar gato por liebre. Algunos intentos de exponer su colección no salieron en principio bien (sus Klee en el Metropolitan), de otros siempre se sintió orgulloso (el museo de Charlottenburg). Rivera adivinó que tendría una historia pasional con Frida Kahlo (y sí), se dejó sorprender por el carácter sobrio de Miró y a veces lo incordió el afán protagonista de Nina Kandinsky, de cuya muerte trágica ya nos habíamos olvidado.
No deja de ser emocionante pensar lo que dieron de sí la vida y las pasiones de Berggruen, un tipo que tuvo que huir de su país, fue emigrante, hizo dinero a partir de su sensibilidad y empleó lo que ganaba en hacerse más sensible. Su buen ojo para la pintura se extendía a las personas y tuvo una mente preclara: no juzga, pero sin explayarse demasiado y con elegancia apunta las luces y sombras de los maestros y quienes los rodearon introduciendo al lector como camarada en aquel ambiente. Y era otro mundo.
TÍTULO: Yo fui mi mejor cliente. Memorias de un coleccionista de arte
AUTOR: Heinz Berggruen
EDITORIAL: Elba
EDICIÓN: 2016
PRECIO: 22 euros
PÁGINAS: 283 pp.

