La gran celebración barcelonesa del cincuentenario de la muerte de Picasso tiene como sedes su Museu -de cuya apertura se cumplen, también, sesenta años- y la Fundació Miró: ambas instituciones se han unido para organizar, por primera vez, una muestra común cuyo recorrido atiende a los mismos planteamientos en los dos espacios y que examina las afinidades personales y artísticas entre estos autores, Picasso y Miró, prestando importancia asimismo a las figuras de influencia que conocieron en París, donde entablarían relación desde 1920.
Han comisariado el proyecto Teresa Montaner y Sònia Villegas (en la Fundació Miró) y Margarida Cortadella y Elena Llorens (en el Museo Picasso) y, como decíamos, el recorrido no comienza cronológicamente en una de las instituciones para terminar en la otra, sino que ambas nos cuentan un mismo relato, el de la evolución de esa amistad en lo vital y creativo, estructurándolo en las mismas secciones, pero con obras, obviamente, distintas. Aunque cada una de las presentaciones puede visitarse de forma autónoma y es posible profundizar en aquellos vínculos entre Picasso y Miró acercándonos solamente a uno de estos centros, es más que aconsejable, en todo caso, acudir a los dos: por el elevado número de préstamos internacionales y piezas llegadas de colecciones privadas que no se han expuesto apenas al público en nuestro país y porque en el volumen de trabajos de cada artista se ha buscado el equilibrio en Museu y Fundació.
La exhibición hace hincapié en dos vertientes: esa amistad duradera y el fundamental respeto recíproco que los dos creadores mantuvieron a lo largo de su carrera (ambos manifestaron también, claramente, un común interés por que parte de su legado se preservara en Barcelona) y su voluntad, igualmente compartida, de poner en cuestión las bases de la pintura y de experimentar con los principios de la representación.

Dado que «Miró-Picasso» no se ha querido, en ningún momento, esbozar como una doble retrospectiva, el recorrido comienza en 1917 en Barcelona, antes de que los dos autores se conocieran personalmente, pero coincidiendo con el germen de un primer encuentro importante: el del artista barcelonés con la escenografía que el malagueño ideó, aquel año, para el ballet Parade de los Ballets Rusos de Diáguilev en el Gran Teatre del Liceu; unos diseños (telón, vestuarios) que aunaban el clasicismo, el retorno al orden, que Picasso cultivó desde ese tiempo, con el cubismo en su rama sintética. En 1919, el catalán podría conocer la obra picassiana del 17 en la casa de la madre del andaluz, que mantenía amistad con la suya.
En todo caso, a partir de aquel momento y, quizá en mayor medida, a raíz de una exposición en la capital catalana en 1918 que no recibió buenas críticas, Miró comenzó progresivamente a tomar conciencia de que, a través de la práctica cubista -afirmó que aquel estilo le sirvió para hacer musculatura-, podía accederse al dominio compositivo y al clasicismo y, también, empezó a mirar a Picasso como uno de sus referentes, junto a la pintura gótica y el arte oriental. Trabajó desde entonces en retratos, paisajes y bodegones caracterizados, ya no por su eclecticismo anterior, sino por el detalle, como El caballo, la pipa y la flor roja (1920), que remite a un libro de Cocteau para el que Picasso había dibujado, o Retrato de una bailarina española (1921); esta última perteneció a Picasso y en la Fundació Miró es confrontada con una Blanquita Suárez captada desde el cubismo sintético y con el célebre Arlequín, la primera obra que el creador del Guernica donó a una colección pública, preocupándose además de que se expusiera.
Ese proceso culminará en la excepcional La masía (1921-1922), que llevó a cabo en Mont-roig y que ha viajado al Museu Picasso desde la National Gallery de Washington, centro al que donó la obra la última esposa de Hemingway. En ella casi diseccionó su vivienda de Tarragona, prestando la misma atención a un caracolillo que al gran árbol o al cielo azul y transitando de lo micro al macrocosmos, como podemos interpretar, en realidad, el conjunto de su producción. Además, en París, donde Miró se encontraba entonces, les interesaba ya el arte primitivo y esta masía también lo representaba, desde el campo, lo local y lo cercano.

Como dijimos, con la seguridad dada por la documentación ambos artistas pudieron conocerse en 1920: Picasso pidió a Miró que le enviara fotografías de su trabajo, en las que detectó a un creador con posibilidades, y trató de ayudarlo introduciéndolo a artistas y marchantes, en un primer momento sin demasiado éxito. Por fin, al año siguiente, pudo mostrar su obra en La Licorne, con el apoyo de Josep Dalmau; de aquella exhibición formó parte un Autorretrato de 1919 con garibaldina que su amigo, por compra o intercambio, poseyó. Podemos apreciar en él un lenguaje ya definido, pero aún no maduro.
Después de que Pablo Gargallo le prestara su taller, y de ser recibido por André Masson, el catalán se involucró en los círculos surrealistas antes que su mentor, y como sus compañeros buscó abolir en su obra de entonces las fronteras entre las artes plásticas, la poesía y la música: desaparecen de sus telas la escala, la perspectiva o el horizonte y entraron las onomatopeyas y los materiales hasta entonces inéditos; lo vemos, en la Fundació Miró, en su Retrato de una bailarina con aguja, sombrero y pluma, pieza de erotismo solo apuntado que perteneció a Breton.
La experimentación surrealista de ambos se canalizó, en buena medida, a través de bañistas y bailarinas: por primera vez desde la Tate, ha llegado a la Miró Tres bailarinas de Picasso, pieza con algo de crucifixión que ejercería una influencia destacada entre los ligados a esta corriente por cuanto tiene de danza de amor y de muerte, eros y tanatos. Atrapa por su tratamiento de las sombras; no conviene olvidar que el malagueño la realizó mientras seguía ahondando en su clasicismo y Breton la reprodujo en la revista La Révolution Surréaliste, donde también había dado entrada a Miró, él ya los aproximó.

Contemplaremos igualmente, en el edificio de Sert, las muy eróticas y violentas bañistas picassianas, de volúmenes esculturales y miembros como astas, sobre líneas de horizonte subrayadas, y las de Miró, en formato más discreto y tonalidades ácidas y en contraste; recuperó en ellas la corporeidad diluida en la mayoría de sus composiciones surrealistas, en las que solía concebir el soporte fundamentalmente como material donde fijar signos. Por la luminosidad de sus colores, podrían parecer temples en lugar de óleos.
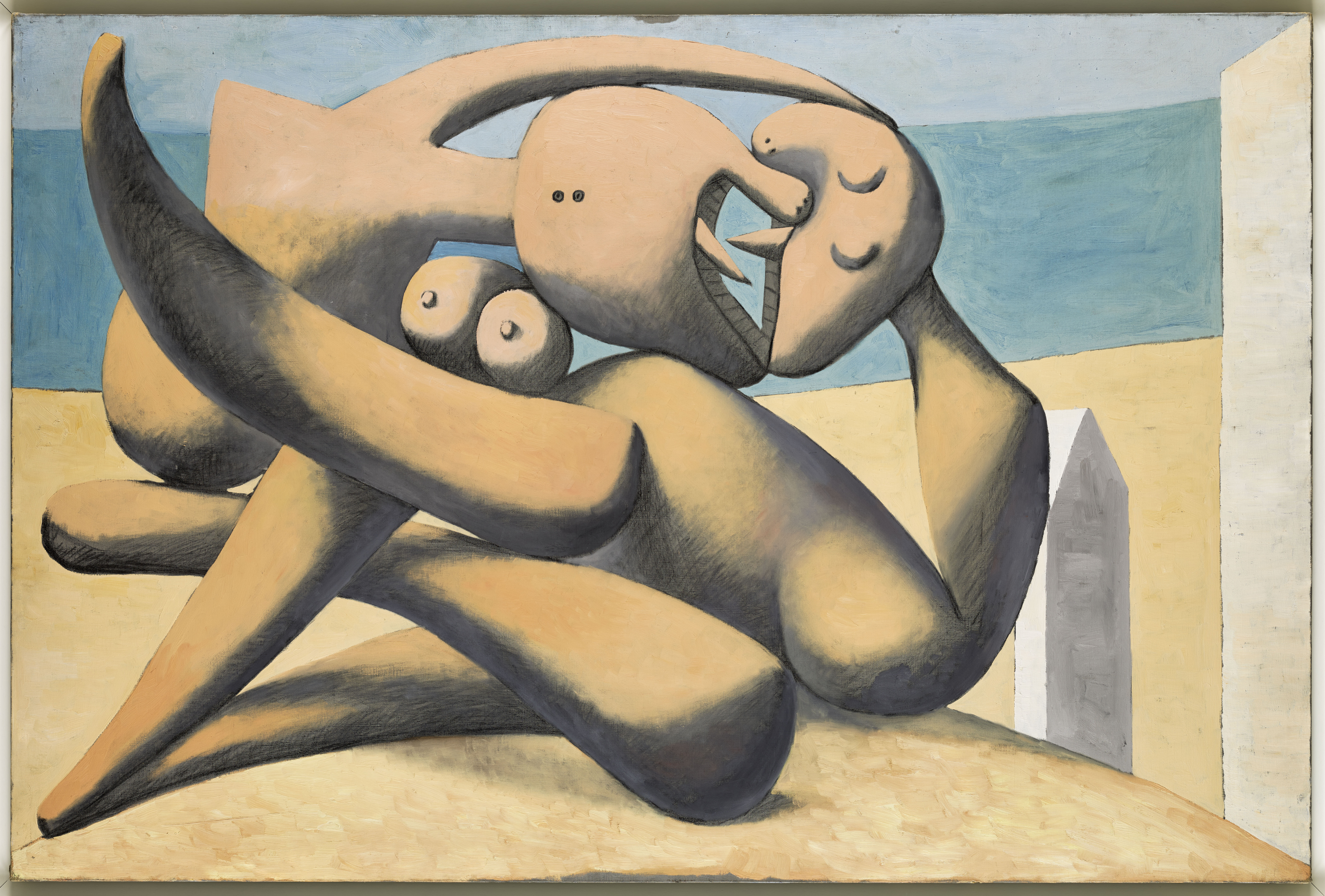
En el capítulo surrealista del Museu Picasso, podremos apreciar los tonos disociados y el fondo muy trabajado del gran telón que el andaluz realizó para el ballet Mercure, que se estrenó en 1924 en la Cigale de París y que contó con Satie como compositor y Massine como bailarín (para entonces, los ballets rusos ya se consideraban aburguesados). En esta pintura, llegada del Centre Pompidou, la imagen se conjuga con el signo y la escritura, mostrándonos un Picasso ni cubista ni clásico en el año de la fundación oficial del surrealismo.
Sabemos que Miró acudió al estreno de la obra y que quedó impactado, porque se lo contó por carta a su amigo; es posible que la sesión terminara por afirmarlo en su camino de optar por dibujos muy lineales, asociaciones insospechadas e irónicas y una estética austera. Veremos también, de Picasso, la muy perturbadora El beso y el grito, de placer, dolor o ambos, que supone su Gran desnudo en un sillón rojo llegado de París, con su espejo críptico y su carne de apariencia putrefacta, que por su semejanza cromática comparte pared con Llama en el espacio y mujer desnuda de Miró. Este fue más contenido en sus cuerpos, que sin embargo parecen formas geológicas, y se convertirán en objetos.


Conforme avanzaban los años veinte, crecía el deseo de ambos por hacer de la pintura un banco de pruebas; Miró lo manifestó como tal en 1927: quería asesinar la pintura. Justamente «El desafío de la pintura» fue el título de una muestra en París, en la Galería Goemans, en la que de nuevo participaron juntos Picasso y Miró; los textos que la acompañaron, a cargo de Louis Aragon, supondrían una piedra de toque para el movimiento surrealista, por ensalzar las aportaciones colectivas frente a la autoría individual o el virtuosismo, y un arte, objetual o basado en el collage, en el que infinitos enseres podían ser considerados piezas artísticas, propicias quizá para encuentros jugosos (Bellmer, Giacometti o Dalí trabajaban en paralelo en ese mismo sentido).
Previas a esa contundente afirmación mironiana son las guitarras de Picasso hechas con arpillera y clavos, en 1926; el catalán se desenvolvería en pinturas que se acercaban al collage y viceversa, en las que parece que lo no pintado es lo pintado y al revés. Igualmente, los años treinta supondrán avances en la simbiosis entre la escultura y la pintura; guerras y crisis favorecieron investigaciones inéditas con materiales muy diversos cuando ya no tenía sentido producir para vender; en ocasiones esos objetos se regalaban y se montaban de forma diferente tras desmontarse.
Si Picasso no regresó a España desde los treinta, Miró dividía su año puntualmente entre París y Mont-roig y, en la capital francesa, ambos se visitaban; aquella década fue la de mayor tensión en sus pintura, también para la construcción a partir del recorte y los juegos con llenos y vacíos. Se dice que el catalán pudo presagiar las oscuridades de la Guerra Civil en Hombre y mujer frente a un montón de excrementos (1935), con su cielo tenebroso. Era habitual que en aquel momento trabajase con materiales no nobles, como el alquitrán, la arena o la masonita, cuestionando, como Dubuffet, pasadas concepciones de la belleza.
Llegado el conflicto, tanto Picasso como Miró tuvieron voluntad de colaborar con la República y ambos, primero Picasso, fueron invitados a sumarse al Pabellón de la Exposición Universal de París de 1937. Si el malagueño lo hizo con El Guernica, que trazó en el amplio taller de la Rue des Grands-Augustins (y pidió retirar nada menos que una columna del edificio de Sert para que su obra fuera bien percibida), Miró trabajó allí mismo, en un mural dedicado al campesino catalán en rebeldía, que desapareció al terminar la muestra. En la Fundació Miró veremos una imagen que lo recuerda junto a dibujos preparatorios del Guernica, el célebre póster Aidez l´Espagne diseñado por Miró a petición de Christian Zervos y una Dora Maar en colores ácidos, llegada de París y aún no desbordada en lágrimas.
El drama de la guerra sí lo evoca de nuevo una Cabeza de hombre mironiana procedente del MoMA, una figura en colores vivos sobre fondo intensamente negro y una vagina dentada, u ojo o sol por boca, que parece emitir un intenso grito y que quizá invita más a ser mirada desde el interior que desde lo sensorial. Podríamos pensar que resume el horror bélico, junto a su Niño herido; se sabe que el barcelonés tuvo como pretensión aunar lo trágico y lo eterno en una tela de la ambición del Guernica, pero no llegó a llevarla a cabo.
A Miró -han explicado las comisarias- Picasso le sirvió de punto de partida, pero el de llegada sería muy distinto: por su necesidad de evadirse de la contienda, comenzó a explorar su lenguaje de signos; también en su gran autorretrato de 1937, una de las pocas composiciones de este género que realizó: la que él consideró su obra más importante y que le costó mucho, por no dominarlo, según explicó. Aparecen en él constelaciones, soles y estrellas, no solo caracteres objetivos: su lenguaje tenía vocación universal, del mismo modo que su pintura tendía hacia lo mural y a fundirse con la arquitectura.
Una tercera sección de esta muestra doble se centra en la potente relación de parte de la obra de Picasso y Miró con la poesía (en el caso del segundo, también en los títulos, con los que él sí jugaba). Los dos fueron amigos de poetas y, sobre todo en ilustraciones para libros, buscaron hacer patente el diálogo que podía generarse entre palabra y trazo, llegando a expresar Miró que concebía su producción como un poema puesto en música por un pintor.
Ambos escribieron sus propios versos y especialmente Miró tuvo una voluntad clara de fusionar pintura y poesía, incorporando a sus trabajos la escritura y la caligrafía; tanto en sus textos como en su obra gráfica, los dos se fijaron en las obscenidades y explicitudes de Alfred Jarry, que sacudió la escena teatral francesa con su Ubu roi. En el Museu Picasso veremos cómo aquel personaje inspiró a ambos: al catalán, los libros de artista Ubu roi, Ubu aux Baléares y L’Enfance d’Ubu; al andaluz, imágenes como Bañista en una caseta de baño, en la que se identifica al personaje grotesco de la literatura con el tirano montado sobre un cerdo que presentaba en Sueño y mentira de Franco.
El estallido de la II Guerra Mundial sorprendió a Miró en Varengeville-sur-Mer, donde permaneció hasta su regreso a Cataluña en 1940 (y donde también residía Braque); Picasso, que se encontraba en el sur, decidió regresar a París y allí, y en Royan, vivió la contienda. Entre Francia y España desarrolló el primero la serie de constelaciones que casi inauguraba su citado lenguaje de signos y símbolos con los que trataba de escapar, de nuevo, a esa realidad opresora; entretanto Picasso, como veremos en su Museu, prefería centrarse en lo cercano: en bodegones con calaveras y puerros, en la necesidad cotidiana, plasmada con una paleta muy rebajada en intensidad. En el mismo centro nos aguardan, asimismo, cerámicas de los cuarenta en las que, nuevamente, diluyeron distancias entre ese medio, la pintura y la poesía, aunando lo ancestral del oficio con el azar e incluso las grandes escalas, en murales cerámicos.
Tras 1945, ambos revisaron probablemente sus rumbos, en sentidos distintos: Picasso alcanzó cierta simbiosis de sus estilos anteriores, examinando también a maestros propios e internacionales, de Velázquez a Manet, Delacroix o Ingres (sus reinterpretaciones las veremos en la Fundació Miró) y este avanzó en su lenguaje de formas, interesándose por que en sus obras se apreciara la materia subyacente al pigmento y, en su acercamiento al arte anónimo, dejando piezas sin firmar. En su momento de mayor éxito, los cincuenta, decidió refugiarse en Mallorca, donde pidió a Sert que le construyera un taller; en un primer momento realizó algunas cerámicas para sentirlo habitado.
Su obra de entonces ya no miraba hacia fuera, sino que se expresaba mediante estos signos y símbolos en los que llevaba años profundizando y que habían de resultar legibles a todos. Había guardado meticulosamente los dibujos que podían constituir su catálogo razonado, con ese mismo fin práctico (hasta 10.000); los recibió su Fundación.

Entre sus obras más tardías se encuentran grandes telas blancas solo marcadas por una línea, en un ejercicio de despojamiento máximo; parecen un grafismo y tienen algo de autorretrato. Veremos, asimismo, en la Fundació, las maquetas que tanto Miró como Picasso desarrollaron para proyectos de arte público por encargo de la alcaldía de Chicago, y, en el Museu, piezas últimas que ambos mostraron en grandes exposiciones francesas: Picasso en el Palacio de los Papas de Avignon, en 1970; y Miró en el Grand Palais de París en 1974.
Si Miró quería que la pintura de caballete le sirviera para expresarse poéticamente, pero tendía a la mural y a veces, como en el lienzo quemado que casi cierra el recorrido en el Museu, creaba destruyendo (como la naturaleza), Picasso parece exaltarla, esa pintura de caballete, al autorretratarse pintando o al desplegar el clásico tema del artista y la modelo.
Miró, por cierto, no tuvo un Picasso en su casa, Picasso sí tuvo dos Mirós, y el catalán lo homenajeó muchas veces: le dedicó, por ejemplo, una pieza, a él y a Jacqueline Roque, de todo corazón y, sobre todo, le brindó la portada de La Vanguardia que conmemoró su noventa cumpleaños y, tras su muerte, en el reverso, la gran Mujer, pájaro, estrella de 1966. Ha viajado a Barcelona desde el Reina Sofía.


«Miró-Picasso»
Del 20 de octubre de 2023 al 25 de febrero de 2024
c/ Montcada, 15-23
Barcelona
Parc de Montjüic, s/n
Barcelona

