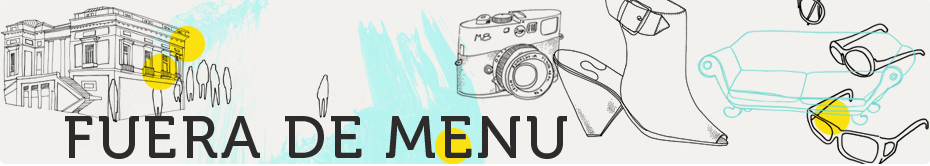Tras estrenarse en 2018 con La camarista, filme en el que una camarera de hotel muy saturada de trabajo busca su lugar, la joven cineasta mexicana Lila Avilés presentó en la última edición de la Berlinale Tótem, su segundo largo, alejado del anterior en su temática pero no en su estética, aún apegada al naturalismo y muy cercana al documental.
Tras estrenarse en 2018 con La camarista, filme en el que una camarera de hotel muy saturada de trabajo busca su lugar, la joven cineasta mexicana Lila Avilés presentó en la última edición de la Berlinale Tótem, su segundo largo, alejado del anterior en su temática pero no en su estética, aún apegada al naturalismo y muy cercana al documental.
Aunque su protagonismo es coral y corresponde a una familia extensa del México contemporáneo, el espectador se acerca a esta historia desde los ojos de Sol (Naíma Sentíes), una niña de siete años que viaja a la casa del clan paterno con el deseo de reencontrarse con su padre, de quien pronto adivinaremos que padece una grave enfermedad que, por lo que a la pequeña se le revela y se le oculta y por la actitud de sus mayores, no será curable y de la que no se trata. Desde la llegada de la cría a la casa, Sol y el público participarán de un extenso rito de abono de la esperanza, de cariño y de despedida a cargo de todos los miembros de este grupo familiar, que por momentos parecen aceptar con resignación el fin de Tona (en memoria de Tonatiuh, dios sol azteca, y de ahí también el nombre de su hija), mientras en otras ocasiones se dejan vencer por la tristeza y buscan la soledad, o recurren a una sanadora que limpie -cómicamente- el lugar de malos espíritus.
Apenas se habla de la muerte abiertamente -de hecho es Sol quien, de manera más directa, formula sus ruegos para que su padre no fallezca o pregunta por la llegada del fin del mundo, como si la equiparase a la falta de los suyos-, pero esta no deja de estar presente en cada secuencia de una película cuya trama se desarrolla, con todo el valor de la paradoja, al ritmo de la preparación de una fiesta de cumpleaños, justamente el último de Tona. Compone Avilés un friso de reacciones ante lo inevitable y conocido en el que adivinaremos emociones mucho más a partir de los gestos que de las palabras, pese a que aquí nadie deje nunca de comunicarse, permanentemente inmersos en una cotidianidad que no frena la enfermedad y que, espoleada por la ubicuidad de los niños, impide caer en la desesperación.
Los actores son profesionales, aunque el verismo transmitido por Tótem parezca afín al de aquellas películas en las que los intérpretes no lo son y apenas se les ha alejado de su medio, y tendremos la sensación de que todos ellos, del abuelo preclaro y cascarrabias a la empleada del hogar que los sostiene en parte con su generosidad, contribuyen por igual, con sus conversaciones y su gestualidad, a tejer un relato de muerte anunciada en el que conviven lo luminoso y lo oscuro. Desde el inicio lleno de risas en un baño público a un último plano, ya correspondiente al cuarto vacío de Tona, dominado por la luz intensa que entra por la ventana y por la evidencia de la ausencia.
Justamente la naturaleza desempeña un rol no menor en Tótem: se deja ver en esta casa, en la que los insectos no son rechazados; en el gato al que todos quieren; en el ave rapaz, simbólica, que no huye del invernadero; en las pinturas que el padre de Sol, artista, realiza para ella, y que habrán de ser su recuerdo; y en el discurso de aire indigenista que sus amigos le brindan en la celebración, en la que se hace mucho hincapié en el poso que dejan las vidas de unos en las de otros, en la memoria como fuente de sentido. La aproximación a los modos de asumir la muerte, los individuales y los colectivos, llenos de matices aunque casi siempre desde la calma, tiene en esta obra algo de examen antropológico, y por eso de universal, por más que sea en los instantes en los que se manifiesta con más naturalidad la tristeza aquellos en los que esta película nos parece más auténtica. Quien menos esfuerzos hace para ocultar su pesar es el abuelo, igualmente enfermo y con el habla muy limitada; su rostro, junto al de Sol, es el retrato más certero de la conciencia de la muerte del hijo joven.