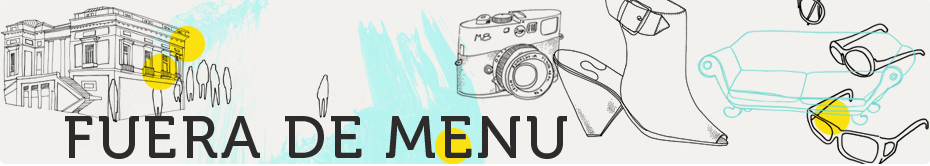La música artística rusa ha tenido, sobre todo en el siglo XIX, un desarrollo apabullante, pero si rastreamos sus orígenes veremos que son recientes: la Iglesia ortodoxa prohibió la música instrumental, basándose en una interpretación literal del último verso del Salmo 150, Todo lo que respire alabe al Señor, y consta el testimonio -exagerado e irónico- de un médico del zar Alexis, llamado Samuel Collins, que en 1660 afirmaba: Si quieres agradar a un ruso con música, consigue un grupo de vulgares ruiseñores, una bandada de autillos, un nido de grajillas, una manada de lobos hambrientos, siete cerdos en un día ventoso y otros tantos gatos con sus correspondientes rivales, y haz que canten Lacrymae.
En este país la música estuvo limitada al canto coral sin acompañamiento en las iglesias, y a la música tradicional fuera de ellas, y el primer concierto orquestal documentado lo interpretaron allí doce músicos alemanes que acompañaban al duque de Holstein en 1721-1722. Aquella forma de deleite, entonces nueva, la tomarían aristócratas autóctonos, y la zarina Ana reclutó a instrumentistas italianos para componer una orquesta cortesana en la década de 1730; también contrató a una compañía de ópera, llegada de Leipzig.
Desde esos momentos, estas composiciones no necesariamente religiosas no dejarían de propagarse en Rusia, en las capas altas de su sociedad salvo contadas excepciones: en 1748, sabemos que el príncipe Gagarin admitió la presencia de público en un concierto en su palacio en el que se cantarían canciones en italiano, ruso, alemán e inglés. El precio de las entradas sería de un rublo y se admitiría a cualquier persona bien vestida a excepción de «bebedores, criados y mujeres ligeras». Los llamados miércoles musicales de este noble se convirtieron en costumbre, a raíz del éxito de la iniciativa.
A lo largo del siglo XIX, esos conciertos adquirirían características particulares: se popularizaron las orquestas formadas por siervos, terratenientes muy modestos llegaron a formar a los suyos en ese sentido y, en ese caso, se llegó a hacer negocio con sus virtudes; además de entretener a la familia para la que trabajaban, se los podía vender si era necesario. Fuera cual fuera su prestigio, sin embargo, estaban siempre a disposición de su amo, y conocemos ejemplos de algunos verdaderamente apasionados de este arte, como el conde Yaguzhinsky, que envió a uno de sus criados a Italia para su aprendizaje.
Para los compositores rusos, fue complicado en ese ambiente encontrar salidas y, entre las óperas que escribieron los autores autóctonos antes de 1800, la que mayor eco logró fue El molinero, el brujo, el tramposo y el casamentero, con música de Sokolovski y libreto de Ablesimov. Se estrenó en 1779 en Moscú y permaneció en repertorio durante todo el siglo XIX, pero apenas conocemos nada de su artífice (de hecho llegó a confundirse con Fomin).
La creación de un público propiamente ruso para la música occidental también fue lenta: cuando se acondicionó el Teatro Bolshói en los años previos a la guerra de 1812, el conde Rostopchin, gobernador de Moscú, comentó que tras el gran desembolso ya solo necesitaba dinero para comprar miles de siervos que hicieran de espectadores. No era raro que los gobernantes se pusieran al frente de las innovaciones musicales y Catalina la Grande, que se sabía impopular por sus orígenes alemanes, favoreció la composición de libretos en ruso basándose en tradiciones populares.
Los traumas y victorias de las guerras napoleónicas consumarían, no obstante, la inversión de ese proceso de occidentalización (y Francia, en concreto, se convirtió entonces en modelo de lo que la cultura occidental tenía de ofensivo). Si años antes la Revolución de 1799 prometía libertad, igualdad y fraternidad, Sergéi Uvárov, ministro de Educación del zar Nicolás I, defendía la autocracia, el nacionalismo y la ortodoxia. En los años siguientes, la cultura rusa quedó persuadida de su carácter excepcional, en el convencimiento de que el cristianismo allí profesado procedía de los cauces puros de Bizancio y ello les imbuía de una misión de regeneración. Leemos a Dostoievski en Los demonios: ¿Sabe usted cuál es ahora el único pueblo que lleva a un dios en su seno y está destinado a regenerar y salvar el mundo en nombre de un nuevo dios, y es el único al que se le han concedido las llaves de la vida y de la nueva palabra?
La nómina de grandes escritores rusos decimonónicos (Dostoievski, Tolstói, Chéjov, Turgénev) tuvo su correlato en una explosión de músicos geniales como Glinka, Rimski-Kórsakov, Borodin, Mussorgski, Chaikovski o Rajmáninov. Al principio estuvieron muy vinculados al régimen zarista: Nicolás I asistió al estreno de Una vida por el zar de Glinka, que se convirtió prácticamente en una obra nacional; el principe Odoevsky dijo de ella, en La abeja del Norte, que refrendó la existencia de una ópera rusa, una música rusa y una música popular. Condiciones que, según él, la música europea había buscado sin encontrarlas.
El tema de fondo de la composición se lo sugirió a Glinka Zhukovski, censor oficial y tutor del príncipe heredero, y las referencias nacionales se aprecian en música y libreto, con una guerra entre Polonia y Rusia como ambientación. Pero esa relación íntima entre zarismo y músicos no duraría demasiado y tuvo que ver otra contienda: Napoleón fue derrotado, pero medio siglo más tarde los ejércitos rusos lo serían en la guerra de Crimea, con la consiguiente crisis de confianza. De aquella convulsión surgió una intelectualidad paulatinamente ajena al régimen y puede servirnos como ejemplo Boris Godunov, de Mussorgsky.
Considerada por crítica y público la ópera rusa más extraordinaria, existen varias versiones de su partitura. La primera (1869) fue rechazada por el Consejo de los Teatros Imperiales, no por cuestiones políticas, sino por la inexistencia de un papel protagonista para soprano. El músico podía haberlo resuelto fácilmente, pero prefirió revisar su obra a fondo antes de presentar la segunda versión.
Continuaría abordando en ella la caída del zar por su complicidad en el asesinato del zarevich Dmitri, pero la identidad de su némesis cambió: en el original, como en la novela de Pushkin, Godunov luchaba contra su conciencia; en la segunda lectura, lo hacía contra el pueblo ruso, ya no resignado, sino iracundo y casi revolucionario, aspecto que no pasó desapercibido.
En definitiva, ante los auges y los ocasos del nacionalismo en el XIX, la música fue reflejo y también dedo que apunta.