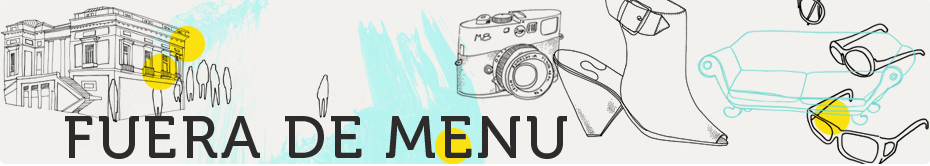Una hermana mayor contenida y responsable, otra alegre y de carácter menos grave y una tercera de carácter casi zen componen la familia a la que Kore-eda dedica su última película, Nuestra hermana pequeña, hasta que el fallecimiento de su padre, a quien hace quince años que no ven, supone la irrupción (dulce) en sus vidas de su hasta entonces desconocida hermana menor, Suzu, de catorce años, afable y madura, con una personalidad parecida a la de su hermana más mayor.
Una hermana mayor contenida y responsable, otra alegre y de carácter menos grave y una tercera de carácter casi zen componen la familia a la que Kore-eda dedica su última película, Nuestra hermana pequeña, hasta que el fallecimiento de su padre, a quien hace quince años que no ven, supone la irrupción (dulce) en sus vidas de su hasta entonces desconocida hermana menor, Suzu, de catorce años, afable y madura, con una personalidad parecida a la de su hermana más mayor.
No conocemos, por tanto, al padre de las cuatro, pero su presencia sobrevuela toda la película y los conflictos que generó en vida, al separarse de su primera esposa para formar una nueva familia junto a otra mujer, y el modo en que aquella decisión transformó la vida de las cuatro, y también la relación de las mayores con su madre, que se alejó de ellas al no digerir la separación, es el asunto fundamental de esta película, profundamente emotiva y filmada con esa atención tan propia de los directores japoneses a la belleza de la naturaleza y de los momentos cotidianos gráciles, a los silencios, los gestos… a través de planos contenidos y elegantes (para muestra los de la izquierda).
Como adivináis, además de incorporar referencias temáticas a su filmografía anterior (Still Walking, Nadie sabe), la gran influencia de Kore-eda es Yasujiro Ozu, maestro a la hora de rastrear los distintos ritmos de crecimiento de los miembros de distintas generaciones de una familia en la fenomenal Cuentos de Tokio.
 Las hermanas son, en cierto modo, “víctimas” de los errores de sus padres, pero esos errores se plantean sobre todo como piedras en el camino de las que aprender, un pasado con el que hay que reconciliarse por inevitable. Fundamentalmente en la evolución de la hermana mayor y la pequeña, en quienes recayeron en mayor medida las consecuencias de los actos de sus padres, podemos apreciar ese trabajo por rebelarse primero contra esa herencia inmaterial, y asumirla después, buscando su lado positivo, perdonando.
Las hermanas son, en cierto modo, “víctimas” de los errores de sus padres, pero esos errores se plantean sobre todo como piedras en el camino de las que aprender, un pasado con el que hay que reconciliarse por inevitable. Fundamentalmente en la evolución de la hermana mayor y la pequeña, en quienes recayeron en mayor medida las consecuencias de los actos de sus padres, podemos apreciar ese trabajo por rebelarse primero contra esa herencia inmaterial, y asumirla después, buscando su lado positivo, perdonando.
El planteamiento de Kore-eda es más tierno que dramático, y conviene a esa ausencia de tono dramático la ausencia de un conflicto predominante y la diversidad de «quistes» emocionales abordados, tantos como personajes (vivos) de la obra -aunque todos con el comportamiento del padre como eje-.
La familia de Kore-eda vuelve a ser un ecosistema complejo, de múltiples capas, hecha de resentimientos y problemas no resueltos, pero con un sustrato sólido, irrenunciable, a pesar de la fragilidad aparente de las relaciones entre padres e hijos y entre hermanos.