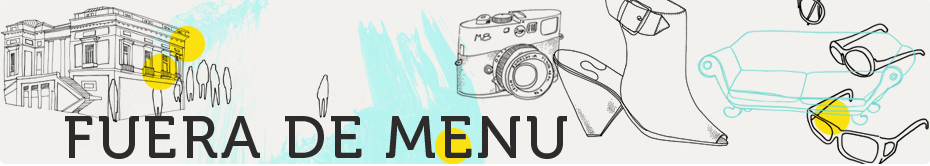Resurgían, en tiempos de la reina Victoria de Inglaterra, las formas góticas en la arquitectura, la emancipación femenina daba pasos irreversibles y los gustos del nuevo público burgués imponían algunas condiciones literarias. Y llegó a atenderlas Wilkie Collins (1824-1889), abogado, amigo íntimo de Dickens y autor de una muy vasta producción de la que pueden destacarse La dama de blanco y La piedra lunar, textos que admiraron Henry James, Eliot o Borges y que algunos consideran origen de la novela policiaca, surgida de la crisis de la anterior literatura negra. La perfección de la construcción llena de intriga de La piedra lunar tiene su equivalente en la galería de personajes de La dama de blanco, desde el malvado conde Fosco a la virtuosa Marian: componen un retrato inolvidable de la sociedad victoriana.
Sin embargo, podemos considerar verdaderas creadoras del romanticismo gótico a las hermanas Brontë, sobre todo a Charlotte (Jane Eyre) y Emily (Cumbres borrascosas), que vertebraron personajes femeninos fuertes; otros masculinos fieros, violentos o satánicos y los integraron en novelas en las que el terror se atenúa hasta reducirse a atmósferas de misterio, las escenas aparentemente sobrenaturales no tienen explicación y la personalidad de la heroína adquiere un rol esencial, como portadora de luz frente a las sombras de un pasado caracterizado como varonil.
Es habitual que los relatos góticos puros nos presenten a heroínas en peligro en residencias extrañas (como institutrices, parientes o nuevas esposas de los sueños), residencias en las que habitan varios personajes bajo la sombra de secretos más o menos terribles que, una vez que salen a la luz, transforman a todos para siempre. Ese esquema lo vemos en la obra de las Brontë pero también, y algunos lo estaréis pensando, en novelas de varias autoras del siglo pasado, como Daphne du Maurier (Rebeca y Posada de Jamaica), Edwina Noone o Victoria Holt.
Dejando a un lado su alargada sombra y volviendo a las Brontë, eran hijas de un pastor protestante al que se han adjudicado alcoholismo y demencia y vivieron, en su infancia, en un edificio de Haworth desde el que solo se divisaba un cementerio y un páramo tormentoso. Pasaron por Bruselas para aprender francés y trataron de fundar, sin éxito, una escuela; decidieron entonces escribir y salieron adelante, aunque firmando bajo pseudónimos. Dos de las hermanas murieron antes de los treinta y Charlotte antes de los cuarenta.
Hablando de esos páramos de Haworth, mucho tienen que ver con los de Yorkshire descritos en Cumbres borrascosas, y su carácter lúgubre los convierte en trasunto de los personajes, al igual que Earnshaw, que muere borracho y arruinado, devorado por el juego, tiene mucho en común con un hermano víctima del opio y con el padre que hemos descrito. Y qué decir de Heathcliff, héroe-villano que, aún muerto, mostraba una mirada feroz.
Cumbres borrascosas es, en definitiva, un gran relato de pasión, agonía y tensión psicológica que ocupa un lugar destacado dentro del horror más espiritual: entre Heathcliff y Catherine Earnshaw se establece una relación más honda, y también terrible, que el amor humano, por eso tras la muerte de ella él profana dos veces su tumba y lo vemos acompañado por una presencia que ha de ser el espíritu de la amada. Heathcliff deja de comer y por las noches pasea junto a su tumba; de hecho, tras morir, los pastores aún lo ven deambular en los días de lluvia.
Otros cuentos de fantasmas de entonces se caracterizan por su brevedad, su realismo y su humor; sus protagonistas suelen ser escépticos con los poderes sobrenaturales y, en su segunda parte, suelen introducirse elementos inquietantes, que pueden entenderse como sobrenaturales pero que suelen ser susceptibles de explicaciones racionales. El clima de terror, sin embargo, aumenta hasta envolver al protagonista, que ya abandona el raciocinio para aceptar la bajada a los infiernos. Para «disfrutar del miedo» debemos suspender voluntariamente la incredulidad.
Para explicar esos descensos al Hades se recurre a alucinaciones, sueños o trastornos mentales, aunque siempre se deja espacio a lo inexplicable; para M.R. James, los elementos básicos de estos relatos son las atmósferas y el ritmo en la intriga.
En los años finales del siglo XIX, habiéndose democratizado la literatura y también su lenguaje, los grandes autores (también Dickens) se sienten atraídos por lo fantástico. El británico crea fantasmas tiernos y ejemplares que nos suscitan miedo; en Francia también los incorporan Balzac o Mérimée, y no podemos dejar de lado a Robert Louis Stevenson (El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Los ladrones de cadáveres, El señor de Ballantrae). Tampoco está de más citar a Kypling y a los amigos Henry James y Edith Wharton.
El primero podría ser el mejor escritor de cuentos de fantasmas (Otra vuelta de tuerca, La lección del maestro, La vida privada, La figura de la alfombra…). Leer o escuchar sus historias supone desconectar de la vida moderna; es un maestro en la gradación de la información, la creación de ambigüedad, la indefinición… Wharton también supo crear magistralmente ambientes de misterio.
Y este somero repaso a fantasmas victorianos no podemos cerrarlo sin hablar de Drácula de Bram Stoker (1847-1912); este autor pertenece de lleno al periodo victoriano aunque sobreviviera una década a la muerte de la reina. Modesto empleado, dedicaba su tiempo libre a escribir terrores.
Nacido en Dublín, logró mejorar su salud precaria con gimnasia y deporte hasta ganar torneos de atletismo y estudió en el Trinity College de la capital irlandesa. A los veinte años conoció al actor Henry Irving, que fue su consejero y amigo, y puede que también la inspiración para su vampiro. Dicen que Drácula lo escribió justamente por una apuesta cruzada con él, de la que, claro, salió ganador.
Perteneció a la sociedad iniciática Golden Dawn, que practicaba ritos de magia, y el dato tiene relevancia porque la narración puede explicarse desde un doble viaje iniciático: el de Harker, lleno de tentaciones, que conduce a la inmortalidad, y el del conde, ya inmortal, a través del dolor y la soledad del amor incomprendido, para purgar su pena.
Al margen de que algún personaje parecido a Drácula existiera de verdad, el texto remite a El festín de la sangre de Prest o El vampiro de Polidori.