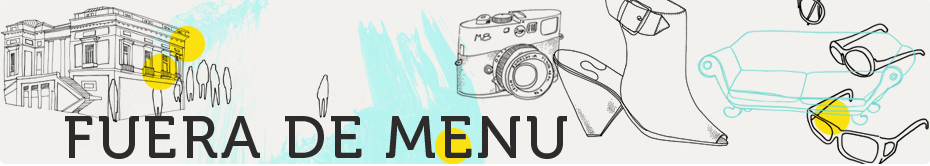El pasado 13 de noviembre se cumplió una década de la muerte de Luis García-Berlanga y el próximo junio llegará el centenario de su nacimiento en Valencia, así que las fechas seguramente han dado a muchos la ocasión de descubrir o recordar la filmografía del cineasta que de niño cultivara la poesía y, en su juventud, también la pintura. Es posible que ambas disciplinas fuesen sus muletas a la hora de expresarse antes de buscar un camino definitivo para hacerlo que llegaría con la cámara: en sus películas fue, según algunos, poeta de la imagen y pintor costumbrista.
En 1946-1947 se trasladó desde el Mediterráneo a Madrid para ingresar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas (luego Escuela Oficial de Cinematografía), entonces recién fundado. Parece que aquel fue para él un lugar de movilización (contra un cine predominante, dominado por películas históricas un tanto de cartón-piedra), más que un espacio de aprendizaje; en cualquier caso, allí se cimentó, al calor de otras voluntades como la suya, un cine social de carácter neorrealista en el que Berlanga participó, pese a que sus historias, cortos y guiones se acercaban en ese momento al cine rural, con influencias lejanas del mexicano Emilio «Indio» Fernández.
La Semana de Cine Italiano madrileña convertiría en devotos de aquella corriente al valenciano y a otros, y prueba de ello sería su primer largo, codirigido por Juan Antonio Bardem. Hablamos de Esa pareja feliz (1951), que protagonizaron Fernán Gómez y Elvira Quintillá, obra precursora de la renovación del cine español que ofrecía una mirada aguda a la España de posguerra, narrada con cierto aire de sainete. Y esa fue la fórmula, la del sainete, empleada por Berlanga habitualmente para plasmar su enfoque crítico de su sociedad y su tiempo, una coartada deliberada que le permitía formular ácidas opiniones.
Pronto llegó el lanzamiento, de su mano, del cine español en el extranjero: fue en 1952 cuando filmó ¡Bienvenido, Mister Marshall!, con guion propio escrito de nuevo junto a Bardem. En este filme concretó el estilo de su primera etapa: una mezcla de poesía y realismo que le trajo problemas con la censura, problemas que nunca le afectaron demasiado por considerar irrisorios los cortes (en este caso y entre otros, los sueños de la maestra, las bendiciones o ciertos planos de las caras de los habitantes del pueblo en los discursos del alcalde).
Cuando se presentó en el Festival de Cannes, el presidente de su Jurado Internacional, el actor Edward G. Robinson, quiso prohibirla por injuriosa para los norteamericanos, y por no conseguirlo protestó a la Embajada (tampoco estuvo de acuerdo con que, para promocionar la película, se imprimieran billetes de dólar con Pepe Isbert como George Washington). Berlanga y su equipo tuvieron que declarar en comisaría. Pero en Madrid aún le esperaba al director otra dificultad: en el estreno, se dispusieron en la Gran Vía letreros-pancarta que coincidieron con la llegada a la capital, por esa misma avenida, del nuevo embajador estadounidense. Pareció que todo lo que rodeó a ¡Bienvenido, Mister Marshall! fuera también un sainete.
Un año después filmó Novio a la fuga, bajo cierta influencia de Jacques Tati. Este filme lo concibió Neville y Berlanga lo adoptó a su personalidad, homenajeando al cine americano e intentando reconstruir la comedia y el cine burlesco tradicional, buceando en el entonces considerado género cinematográfico por antonomasia (el western). Se sirvió de decorados pintados, el ojo de gato en lugar del fundido y letreros intercalados.
1956 fue el año de Calle Mayor, de Bardem, y de Calabuch de Berlanga, hoy consideradas obras maestras. Se planteó el segundo la lucha de la conciencia humana frente al peligro atómico, en una cinta que algunos entienden visionaria del ecologismo y válido retrato de las mentalidades cerradas. Se trató, con todo, de una adaptación de una idea original de Ennio Flaiano: su personaje central era un sabio atómico norteamericano (Edmund Gwenn), con una visión del mundo más negativa que idealista, en su intento de evadirse poéticamente de la realidad. El director confesó compartir con él su pesimismo, pero convirtió en su alter ego al pintor, Manuel Alexandre.
De aquella estela surgió, en 1957, Los jueves, milagro, donde quiso humanizar creencias y hacer flexibles dogmas religiosos en años anteriores al Concilio Vaticano II. La película tuvo problemas serios de censura con el guion y anticipó cuatro años de vacío profesional; en el rodaje, de la idea inicial quedaría la mitad. Lo realmente importante de este trabajo fue el inicio de su colaboración con Rafael Azcona, con quien formaría binomio profesional hasta el final.
Del pesimismo del que hablábamos nacería, ya en 1961, Plácido, otra visión cáustica de la sociedad de entonces. Desaparece el sentimentalismo para abrirse paso la picaresca y la ternura se ve matizada por el humor negro que también le caracterizó siempre.
Hasta esta obra, nunca había aparecido un muerto en la filmografía de Berlanga y la crítica social se hace aquí casi desgarrada y violenta. Poco después llegó El verdugo (1963), seguramente su obra maestra, premiada en certámenes internacionales como los de Venecia y Moscú. Con ella alcanzó su madurez como cineasta, pero también antecedió a cuatro años de silencio.
Alegato contra la pena de muerte censurado en varias partes, concretó su atención a esas capas sociales que ceden ante los acontecimientos y habitan en el malestar. Si en sus inicios afrontó esa problemática por el camino de la farsa, ahora lo hacía por el de la negritud.
En cuanto a su estilo, nunca quiso obedecer el valenciano a reglas fijas sino abandonarse a la inspiración: consideraba antiguas las normas clásicas de encuadrar por frenar el desarrollo de las tramas. Se opuso a formalismos excesivos y abonó un cierto descuido técnico que resultaría idóneo para su creación. Nadie se acuerda de ese aspecto en El verdugo, dada su coherencia expresiva.
Tampoco se preocupó demasiado por los efectos de su filmografía en el público, a nivel íntimo: buscó a veces producir emociones dramáticas a partir de su desesperanza en la condición humana o su extrañeza ante lo trascendental y divino, pero no le interesaron las consecuencias posteriores.
Tras la llegada de la democracia, volvería a la farsa como arma crítica en películas, hasta cierto punto, menores, como su trilogía sobre la clase política y la burguesía que componen La escopeta nacional (1977), Patrimonio nacional (1980) y Nacional III (1982). Son obras muy discursivas, pese a sus golpes de humor y escapan a la calidad artística de su producción anterior; ocurre lo mismo en Todos a la cárcel (1993) y París-Tombuctú (1999), rodada, como Calabuch, en Peñíscola.