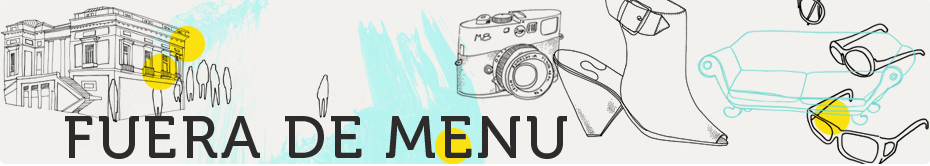Las horas se le escapaban de entre los dedos antes de que consiguiera contarlas.
Las horas se le escapaban de entre los dedos antes de que consiguiera contarlas.
Si os encontrasteis entre los visitantes, en la primera mitad de este año, de la exposición de Juan Muñoz en Alcalá 31, «Todo lo que veo me sobrevivirá«, puede que recordéis que el trabajo que nos recibía era una instalación, llamada Dos centinelas sobre suelo óptico, en la que veíamos las siluetas de dos vigilantes dispuestos al modo de figuras de una función de teatro de sombras sobre baldosas en damero; se inspiraba en la novela de Dino Buzzati El desierto de los tártaros, que sabemos que fue una de las favoritas de este artista y es también la más difundida de ese escritor italiano.
Apareció en 1940 y su primera edición por Alianza en español data de 1976, pero aquella muestra fue solo la primera de una de las ocasiones en las que este texto ha salido a nuestro encuentro este año y parece muy pertinente hablar de él en estas fechas, cuando hacemos planes para que en el curso que empezamos no nos devore la rutina y encontremos tiempo propio y alicientes, sabiendo que en el paso de los meses esa nos parecerá una tarea imposible. Narra Buzzati la historia -que casi no es tal- de Giovanni Drogo, un joven oficial que es destinado, al principio con algo de resistencia y después sin asomo de ella, a una fortaleza que hace frontera con un vasto desierto al que se recomienda no mirar, pero que todos acaban contemplando obsesivamente: es el desierto de los tártaros, del que podría llegar una amenaza, una guerra por la tierra que quieren sentir latente. Pasan años, luego décadas, y ese peligro no llegará a concretarse para los veteranos que solo pueden vigilar y mantener la ilusión de defender, respetando normas y contraseñas por costumbre, nunca por verdadera necesidad.
Drogo recala en este lugar siendo inocente, anhelando acción, compañerismo y la posibilidad de algún amor, pero lo que encuentra en ese bastión, llamado Bastiani, es una continua espera, casi nunca disfrazada de otra cosa, de la que no puede huir, primero por dificultades impuestas y después porque la inercia ha hecho campamento en su personalidad, a priori no más sedentaria que la de cualquiera, y la idea de iniciar una vida lejos de esa nada sin fin, tan poco estimulante como cómoda, se ha convertido en una incertidumbre a temer y de la que excusarse. Ni siquiera cuando regresa a su hogar, donde con el tiempo ya no habrá familia que lo reciba, da con un lugar que sea digno de ese nombre y sus antiguas amistades ya no son lo que fueron, sino un recuerdo pálido y doloroso.
Hasta los últimos compases de El desierto, que son también los de la vida de Drogo, no relatará Buzzati la irrupción de una amenaza, señales entre los tártaros -al principio tan lentas como el propio día a día de la fortaleza- que obliguen a los oficiales a movilizarse. Y ya será tarde para él y para que otras almas desactivadas puedan hacer algo más que mirar de lejos o retirarse, despiadadamente reemplazados por jóvenes sin la virtud del tacto, a quienes seguramente, tras un episodio que adivinamos puntualísimo, también les aguardarán años de atisbar algún cambio en un paisaje infinito.
Novela breve que no alcanza las trescientas páginas, la de Buzzati es una evidente fábula sobre el fácil vacío en el que puede caer cualquier vida cuando esta se convierte en una expectativa, en un permanecer y un perseverar en lo que nunca cambia o no llega; también sobre lo atractiva que puede resultarnos la comodidad incluso allí donde no vemos satisfecho ningún deseo o no nos sentimos libres. Aparentemente ninguno de los capítulos de El desierto resulta más relevante que el anterior (dada la monotonía en la que Drogo y su oficio se han sumido, se bautizan solo con números y no con títulos), pero todos sirven a ese propósito general, amargo, de recordar los efectos del tiempo sobre nuestras ilusiones y nuestro ánimo: como el de la gota de agua que cae constantemente junto a un torturado, cada día igual a otro puede minarnos por el procedimiento de la acumulación. A medio camino entre el existencialismo y la metáfora poética, la de Drogo es la historia de una opresión narcotizante, especialmente trágica por su origen: un muchacho apto para la esperanza.
Tuvo, por cierto, película: rodada en 1976, dirigida por Valerio Zurlini y con Vittorio Gassman entre sus atractivos. Se llevó varios premios David de Donatello y cuenta con música de Morricone, pero no la busquéis en plataformas, sí en DVD.