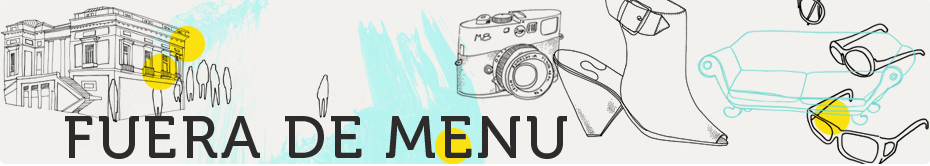Ayer, 3 de junio, se cumplieron 96 años de la muerte de Franz Kafka. Su obra viene siendo interpretada desde perspectivas muy diversas; si para Lukács supone un medio de defensa frente a una sociedad que aspira al enriquecimiento, para Max Brod, su inseparable amigo, ha de entenderse desde la óptica de la trascendencia religiosa. Otras lecturas consideran sus escritos un intento de sublimación de sentimientos que forman parte de la biografía de Kafka: la culpa, la soledad o la pasión por la libertad, en relación con sus complejos vínculos con su padre autoritario, sus fracasos sentimentales y su condición de apátrida.

De la forma que sea, Kafka dispuso de un talento originalísimo (y de una locura calculada) para ofrecer en su literatura la soledad, el sufrimiento y la inquietud de vivir que fueron suyas y que casi todos experimentan, confiriendo un tratamiento irreal e ilógico a los acontecimientos más ordinarios y reales; por eso sus textos desprenden una simbología liberadora.
El Proceso (1914) narra la historia de un enjuiciamiento en el que proceso judicial, jueces, causas y tribunales cobran «el sentido» de lo absurdo cuando asistimos al poderío de la ausencia: los jueces no son tales, el culpable tampoco y las causas no son causas. Ante la situación solo queda, como mucho, una mueca de ironía ante la administración de justicia, la culpabilidad inexistente o eterna del individuo o la agonía de un Dios oculto o inaccesible. Tanto si interpretamos la obra desde un punto de vista individual como colectivo, nuestras lecturas chocarán siempre con la desoladora insistencia del vacío.
En La metamorfosis, escrita solo dos años después, el vacío insistía. Cuenta Kafka la historia de Gregorio Samsa, convertido de la noche a la mañana en un detestable insecto que sigue conviviendo en el mismo ambiente y rodeado de los mismos seres que cuando era humano. Muchos psicólogos han encontrado en esta obra la dramatización del complejo de Edipo. La sociedad, desequilibrada y hostil, ha de terminar con el odioso bicho; odioso y odiado, porque Samsa es la reducción a la mínima expresión y a la máxima impotencia del ser que grita, eco de una voz que nunca fue.
El castillo (1921) es una novela incompleta, si puede llamarse novela. Asistimos a la representación de otro hombre K, como en El proceso, cuya pasión es llegar hasta el castillo situado en las cercanías de un pueblo desconocido. Los relatos del ambiente popular, en apariencia reales, quedan involucrados pronto en una atmósfera de símbolo permanente. La acción avanza más hacia dentro que hacia delante y el protagonista, K, que vive en una sociedad encadenada, aparece en su apasionada búsqueda dominado por un impulso oscuro: puede que sea la fuerza del mal o la de la nada. Si al final Dios reside allí no lo sabemos, este siempre aparece ausente y, entretanto, la culpa sin causa, el hostigamiento sin razón y la soledad acompañan al individuo hasta la muerte. Su andadura ha sido un viaje hacia la libertad imposible que adelantó, eso sí, futuras preocupaciones de Camus o Sartre.
Otros escritos de Kafka corroboran el desamparo existencial de otros tantos personajes. En La colonia penal (1919) pronosticó las futuras represiones en torno a la II Guerra Mundial y La construcción (1922) parte del mito del hombre-topo, decidido a vivir en un subterráneo querido y construido, como defensa ante el prójimo, con la esperanza tensa de una posible liberación. Si los ecos de Dostoievski son claros en La construcción, Dickens es la referencia presente en América, que Kafka comenzó a escribir en 1912. Se trata de una novela de cierto corte realista que cuenta la angustia de un joven que hace su vida en América, consiguiendo tal vez un estado de quieta libertad que nunca estuvo presente en los señores K.
En cualquier caso, las protagonistas de la obra kafkiana son las fuerzas de la nada, que como decía el checo en El Proceso, obran sin motivo ni razón alguna.
Algunos años de vida más que Kafka, aunque no demasiados, aguantó en el mundo su contemporáneo Rainer Maria Rilke. Envolvió a su producción lírica de un tono profético, humano y cálido, como una voz delgada y tenue que anuncia con potencia los secretos de la vida. Nacido también en Praga y preparado por su padre para la vida militar, no tardó en elegir el camino de la poesía, publicando a los diecinueve Vida y cantos.
Desde un simbolismo íntimo, expresa la angustia no resuelta del vivir y la búsqueda de Dios entre las sombras. Construye una metafísica de la búsqueda por medio de una peregrinación franciscana a través del ser; el sentimiento se convierte en pasión universal de vida, captada en la sinfonía musical del universo en continua contradicción consigo mismo: Dios puede estar en cada cosa y cada cosa puede ser contradicción de Dios.

Una segunda etapa en su carrera llegó con Nuevas poesías (1907-1908). Sus palabras duras, irreverentes a veces, se enfrentan en su crudeza con la gran cuestión del Misterio en Elegías de Duino y Sonetos a Orfeo. Su amistad con Rodin, las crisis personales, el desbarajuste europeo, su retirada al castillo de Duino, el silencio… han dado como resultado una obra de aciertos y desigualdades, sustentada por su meditación sobre el sentido de la vida y la muerte.
De Luigi Pirandello conocemos su revolución escénica, pero ahora nos interesa por la densidad existencial de sus obras. El eje de las preocupaciones del siciliano fue la autenticidad del yo. Se pregunta quiénes somos, pero ni siquiera Dios lo sabe, ausente del corazón del hombre.
Premio Nobel en 1934, cultivó primero la novela y fue desde 1920 cuando su teatro triunfó dentro y fuera de Italia. En sus novelas cortas iniciales aparece un mundo caótico, pero hemos de destacar El difunto Matías Pascal (1904), donde aborda el asunto del desdoblamiento y la pérdida de la identidad personal: ¿Matías Pascal, cuándo era más él, cuando estaba vivo o cuando le creen muerto? El hombre no sabe quién es: Uno, ninguno, cien mil, reza el título de otra de sus novelas de 1927.
La revolución dramática que supuso el teatro de Pirandello no está exenta de una preocupación filosófica por el conocimiento del ser humano. Enrique IV (1922) no se sabe quién es; su máscara transluce tanto la cordura como la anormalidad y no puede averiguarse si los locos son los otros o era realmente él. La tensión dialéctica yo-el otro diluye cualquier certeza.
Y es en Seis personajes en busca de autor (1921), donde la tensión creador-criatura, el truco de la ficción en la ficción, conduce de forma más clara a la cuestión de la autenticidad. Seis personajes buscan a un autor que configure o escenifique su drama existencial. Nadie, ni el director, ni los actores, ni los personajes… comprende a nadie. Tampoco sabemos si el reino de la ilusión es más veraz o cierto que el de la realidad. Lo único seguro es que cada uno busca y hace al mismo tiempo el personaje que ha de ser dentro de sí y que nunca ha de encontrar.
Las novelas de Thomas Mann reflejan, asimismo, sus preocupaciones filosóficas por el problema de la existencia. Sus ensayos van dirigidos a la interpretación de Goethe, Nietzsche, Schopenhauer, Wagner, Freud… Consiguió una obra narrativa de amplia perspectiva intelectual, dirigida especialmente a la interpretación del tiempo como determinante del hombre, aunque parta de presupuestos estéticos realistas y naturalistas.
De 1901 es Los Buddenbrook, novela que recoge la historia de cuatro generaciones de una misma familia, desde la cumbre a la decadencia. Con ecos autobiográficos, es el paso del tiempo, que hiere con la muerte, el que se palpa a lo largo de las páginas. Sin embargo, será en La montaña mágica (1924) donde el tema del tiempo toma verdadera carta de naturaleza. En el cantón suizo de Los Grisones existe un sanatorio antituberculoso al que acuden para su curación personajes de toda condición. El dolor humano, la enfermedad, la monotonía, el aislamiento y la muerte final son las obsesiones de estos enfermos.
Manejada a capricho por el escritor, la sucesión temporal objetiva, la que marca el ritmo normal del quehacer humano, se convierte en obsesión subjetiva, personal y propia de cada uno. Puede llegarse hasta el absurdo de que la opresión del tiempo, abrumadora, deje de sentirse y es entonces cuando el vacío, la ausencia vital, marcan extrañamente los pasos diarios que son ya la muerte. Aquí no hay tiempo ni hay vida, dice uno de los personajes, cuando le preguntan si el primero pasa demasiado deprisa.