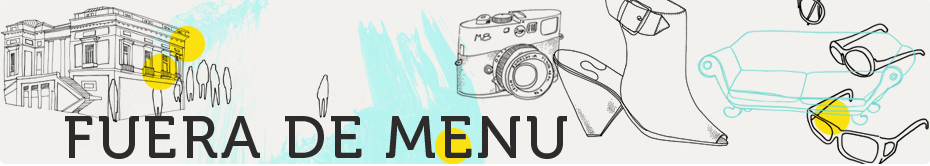Mirando la cuestión desde el punto de vista actual, podríamos entender que, en la segunda mitad del s. XIX, la estructura y el funcionamiento del Palacio Garnier, la sede de la ópera de París, eran profundamente arcaicos. A quienes adquirían las entradas más baratas ni siquiera se les permitía acceder por la puerta principal o subir por la escalera, sino que tenían que usar las puertas laterales, y debían mantenerse a considerable distancia de quienes habían comprado las caras. Además, su proyecto original preveía un inmenso pabellón para uso exclusivo de Napoleón III, junto con una entrada reservada al carruaje imperial con mucho espacio para guardaespaldas.
Pero cuando este palacio se construyó, en el verano de 1861, no era ni mucho menos tan obvio que esta clase de teatro de ópera tuviese los días contados, por más que en paralelo Wagner defendiera el acceso popular a la música y que las clases medias se encontraran en crecimiento. Los que se levantaron en todo el mundo en esa segunda mitad del s XIX (Buenos Aires, San Petersburgo, Viena, Praga, Budapest, Manaos, Río de Janeiro…) se parecen bastante al de París y estaban fundamentalmente diseñados para que la alta sociedad se reuniera en lugares agradables y disfrutara de una forma de arte considerada elitista y un signo de distinción cultural. La idea de acudir a estos espacios pensando participar de un acto revolucionario en el sentido wagneriano era inexistente, y a esa experiencia enlatada contribuía la reducción paulatina del repertorio operístico representado, reducido en esa época a unas 120 obras, todas de compositores fallecidos. En los más de veinte años que Rudolf Bing estuvo al frente de la ópera del Metropolitan de Nueva York solo pudo estrenar tres piezas, y llegó a decir: Somos como un museo, mi función es presentar viejas obras maestras en marcos contemporáneos.
El Teatro de Bayreuth, aunque pareciese mirar más hacia el futuro, tampoco era tan diferente a ellos como a primera vista parece. La intención original de Wagner era que su entrada fuera gratuita, pero aquel idealismo chocó, como siempre, con cuestiones financieras, y cuando el músico dependió del público de pago y de Luis II para sacar el proyecto de este teatro a flote, los asistentes a él empezaron a parecerse a los del resto de Europa (quizá su gusto fuese algo más refinado unas veces, más resistente otras).

Dice George Bernard Shaw que el éxito que cosechó la primera edición del Festival de Bayreuth desanimó a Wagner, que con él había intentado escapar a los condicionantes comerciales y sociales habituales en las empresas teatrales, poniendo la música al alcance del pueblo llano.
Un espacio más prometedor, en lo que a alcance social se refiere, que las óperas, eran las salas de conciertos. Durante el s. XVIII eran programados y disfrutados por las capas altas, y aquella exclusividad no fue fácil de vencer. Los mejores conciertos de París se celebraban en el Conservatoire, una de las (escasas) creaciones culturales de la Revolución Francesa. Su acústica y su orquesta eran excelentes, y allí Habeneck demostró la fuerza de las sinfonías de Beethoven: en los treinta años que siguieron a su muerte se programaron en 280 ocasiones, cifra infinitamente superior a las que se pudieron escuchar aquí las obras de Haydn o Mozart.
Los conciertos del Conservatoire lograron fama mundial, sedujeron al propio Wagner y elevaron, tanto el nivel de la música interpretada, como el de su repercusión, pues aquí, según el crítico Joseph Ortigue se reunían “los escritores, los pintores y todos los artistas serios”. La sacralización de la música llegó a un nivel nunca visto; Hermione Quinet llegó a señalar que se le olvidaba que esto no era una iglesia y que los músicos no eran del seminario.
Pero… el disfrute también era complicado: por razones de aforo, solo mil personas podían acceder a los conciertos y la demanda superaba a la oferta hasta el punto de que las entradas se agotaban con meses de antelación.
En Gran Bretaña, el panorama de conciertos cayó tras la última visita de Haydn y la fundación de la Philarmonic Society, en 1813, supuso un raro destello de luz. Su actividad atrajo a Weber o Mendelsohn, pero las funciones acusaban la falta de tiempo suficiente para los ensayos y también de un director. Además, el precio elevado de las entradas limitaba el acceso a la clase media-alta. Los aristócratas que habían respaldado económicamente a Haydn en la década de 1790 prefirieron retirarse a sus salones, donde recitales y conciertos privados quedaban a salvo del público general. The Concert of Ancient Music declinó y en su lugar florecieron los conciertos abiertamente populares concebidos para el gusto de las clases medias y organizados por empresarios que buscaban hacer negocio. Uno de ellos, de los más afortunados gracias a su talento para leer el signo de los tiempos, fue Louis Jullien, llegado de Francia.

Este modelo de conciertos se desarrolló mucho en las décadas de los setenta y los ochenta del s. XIX, tanto en Londres como en París. En la capital francesa, Jules Étienne Pasdeloup organizó una serie de conciertos populares de música clásica en el Cirque Napoléon (hoy Cirque d´ Hiver). Como este escenario tenía una capacidad de 5000 personas, podía permitirse cobrar un bajo precio de entrada -cincuenta céntimos-, con lo que atrajo también a la clase trabajadora.
Sin embargo, el nivel musical de sus programas superaba al de Londres: tenía predilección por compositores del momento como Berlioz, Tchaikovsky, Bizet, Schumann o Massenet, pero lo más impresionante fue su dedicación a la música de Wagner, incluso después de que la guerra franco-prusiana volviese controvertida la obra de todos los artistas alemanes.
Los achaques y la competencia obligaron a Pasdeloup a retirarse en 1884, pero para entonces ya había cosechado imitadores en Nantes, Lyon, Burdeos o Marsella.
Los espacios más amplios implicaban orquestas más grandes, públicos nutridos, bajos precios y diversidad social, y las implicaciones democráticas de los conciertos abiertos no se pasaron por alto. Sabemos que antes de su mayor expansión, en 1856, un corresponsal de Frankfurt am Main ya afeó su conducta a un pianista que había reservado para miembros de la nobleza la primera fila en uno de sus conciertos: En una ciudad libre como la nuestra, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas (…) Todas las clases son iguales, porque todas han pagado la entrada, y solo puede enviarse al fondo a los que lleguen tarde.
Otro espacio esencial para la interpretación de obras musicales, el salón de baile, siguió una trayectoria similar.
Específicamente para la clase trabajadora, progresivamente más numerosa y con una jornada laboral más reducida, nacieron los music hall, que tuvieron su origen en salas sencillas y semiprofesionales y que se convertirían en la forma predominante de entretenimiento popular en las ciudades durante una generación entera. Charles Morton fue uno de los pioneros al demoler la bolera de su taberna en Lambeth, The Old Canterbury Arms, en 1852, y construir en su lugar un music hall cuya entrada valía seis peniques. El modelo se repitió en muchas ciudades pequeñas y también en Londres, que en 1860 tenía unos treinta music halls y varios centenares de salas más pequeñas.
No eran lugar para sutilezas armónicas: cobijaban una oferta musical diversa, desde extractos de ópera hasta baladas de salón, parodias y canciones populares. Entre los cientos de miles de personas que acudían en tropel a ellos a fines del s. XIX había también un buen número de miembros de las clases altas, amantes de frecuentar los suburbios, que solían ocupar las localidades más costosas.
No obstante, conforme el s XIX tocaba a su fin en Inglaterra, la estratificación del consumo musical se consumaba: las clases altas acudían a la ópera, las medias a conciertos orquestales o a las mejores plazas de los music halls y las bajas a sus gallineros. La tónica era parecida en todos los países industrializados.
La revolución la trajo el cine, el medio de entretenimiento favorito de todas las clases sociales superados sus inicios modestos. Su aparición supuso una oportunidad para la música: todos los filmes proyectados en los cines antes de 1927 eran mudos y necesitaban un acompañamiento musical para crear las atmósferas adecuadas. La aparición del sonoro trajo problemas para la industria, pero parcialmente se compensaron gracias al amor del público por el género musical y su atención a las bandas sonoras.
Quizá hoy nuestras catedrales a efectos musicales, espacios abiertos a todos, sean los estadios: en tres siglos hemos pasado de escuchar la Missa San Carlo de Fux en la Karlskirche vienesa a oír Angels, de Robbie Williams, en Knebwurth. Ello ha sido posible gracias a la interacción de una compleja red de innovaciones tecnológicas que han transformado tanto la música como sus lugares. Y esta ya es otra historia.