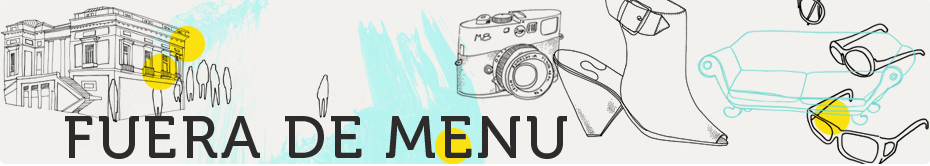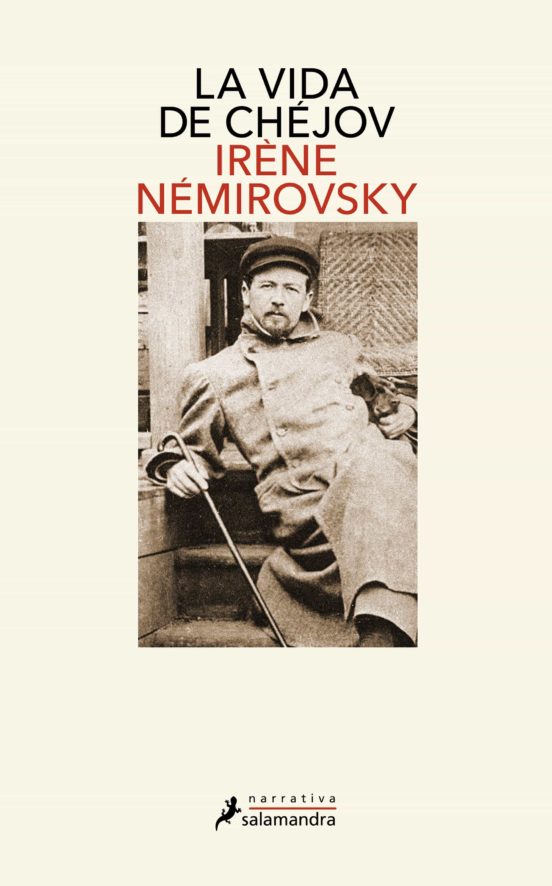 Los héroes de Maupassant sufren porque son pobres, viejos o están enfermos. Los motivos de su desesperanza son totalmente externos. Para Chéjov, lo malo de la vida es que no tiene ningún sentido.
Los héroes de Maupassant sufren porque son pobres, viejos o están enfermos. Los motivos de su desesperanza son totalmente externos. Para Chéjov, lo malo de la vida es que no tiene ningún sentido.
En Taganrog, una localidad rusa a orillas del mar de Azov a la que medios ucranianos cuentan que en estas semanas han sido deportados habitantes de Mariupol, nació en 1860 Anton Chéjov; cuarenta y tres años después lo haría en Kiev Irène Némirovsky. La autora de Suite Francesa le dedicó la única biografía entre sus libros, La vida de Chéjov, profusamente documentada y a su vez profundamente literaria, erudita sin caer en el exceso y también un testimonio de admiración; esta obra se publicó originalmente cuatro años después de la muerte de la escritora en Auschwitz, en 1946, aunque un fragmento largo de ella ya había aparecido antes, en 1940, en la revista Les Oeuvres Livres, y ese fue el año en que la redactaría al completo.
Ambos tienen, a la luz de lo que sabemos de la vida de Némirovsky y de lo que por ella conocemos de Chéjov, bastante en común: sus vidas fueron breves (la primera no llegó a los cuarenta y él murió a los cuarenta y cuatro, víctima de tuberculosis) y muy pronto fueron conscientes de la distancia de su personalidad respecto a la educación que habían recibido y a las prioridades de sus padres, si bien Nèmirovsky nació en un entorno económicamente privilegiado y Chéjov en una familia del todo humilde, numerosa y tan devota como cruel. De carácter independiente y libre, contemplaron tanto su país de nacimiento como aquellos europeos por los que viajaron más allá de tópicos e idealizaciones, fueron conscientes de la miseria material y moral por cercana que les fuese y la plasmaron negro sobre blanco. Y ambos aspiraron a una vida interior más elevada, bajo sus propios criterios.
Nèmirovsky atiende en este texto, que ahora nos trae en castellano Salamandra, a la evolución literaria del creador de El jardín de los cerezos, pero emparejándola en todo momento a su trayectoria vital, que no fue fácil y no porque él no pusiera mucho de su parte. Su padre era rudo, violento y despreciaba el conocimiento; su madre, una gran sufridora, y algunos de sus muchos hermanos se dieron a una vida laboral y sentimental desordenada en la que el vodka tenía mucho que decir. En esas condiciones, Chéjov, de vocación literaria muy temprana, trabajó para mantenerlos a todos y también para que ese ambiente, irremediablemente brutal, no se le pegara a los huesos ni marcara su futuro.
No siempre tuvo éxito, y los batacazos le hicieron mella, pero sí fue tenaz, lo suficiente para seducir al público con relatos sencillos en los que tenía cabida la ironía, para ser reclamado por varias publicaciones y, finalmente, para triunfar en el teatro, a pesar de la triste acogida primera de La gaviota. Tan vital como esforzado, optimista bien informado, Nèmirovsky se refirió a él como el más humano de los escritores. Sus alegrías fueron sobrias (una casa propia, por fin; la observación de vidas comunes, de las que extraía mundos como de una cáscara de nuez; una tarde apacible), apreciaba la belleza y también buscó conocer la injusticia allá donde tratara de esconderse, como en las prisiones de Sajalín. Justamente por conocer en piel propia las consecuencias embrutecedoras del trabajo y la pobreza, las implicaciones de una vida violenta, no idealizó a ese campesinado ruso cuya inocencia ensalzarían autores que no habían experimentado la vida de una familia numerosa en una única habitación y sus noches en un mismo colchón, como Tolstoi antes de querer voluntariamente traspasar esa frontera. Y seguramente también expliquen esas vivencias su escrupulosa amabilidad con quien se le acercara, un aprecio y una generosidad que no solía implicar simpatía personal: los verdaderos sentimientos de Chéjov eran, como Churchill diría y parece refrendar esta novela, un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma.
Puede que, aunque no se conocieran, Nèmirovsky se haya aproximado mucho a esa matrioshka más pequeña.