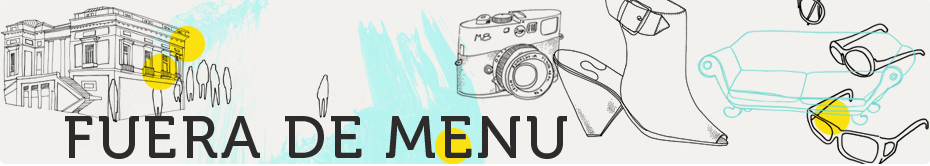No hay amistades raras y todos los caracteres opuestos pueden atraerse, sin embargo no podemos dejar de sentir curiosidad por esas afinidades sorprendentes entre personas a priori con poco en común, más aún si hablamos de artistas, escritores o cineastas de estilos contrapuestos entre los que hubiera podido surgir, si no la envidia, la competencia. Y sin embargo lo que llegan son afectos sinceros. Por escuchar las conversaciones de estos amigos inesperados hubiéramos dado mucho:
STEFAN ZWEIG Y JOSEPH ROTH
El primero nació en una familia acaudalada y cosechó con sus libros un impresionante éxito dentro y fuera de Europa; el segundo, periodista antes que escritor, fue siempre más minoritario. Ambos conocieron las dos guerras mundiales, con lo que ello implica, y la muestra actual de Beckmann en el Thyssen da fe, y la segunda la vivieron desde su condición de judíos empujados al exilio. No nos atrevemos a priorizar a uno sobre otro en cuanto a calidad literaria, pero sus obras y su correspondencia nos sitúan frente a un Zweig refinadísimo y culto, creyente quizá inocente en que es posible hacer prevalecer lo bueno y bello sobre la violencia, y ante un Roth pesimista impenitente, lastrado por sus tristezas personales, las necesidades económicas y su alcoholismo. Ninguno de los dos pudo sobrevivir a la destrucción de su país, al exilio y la desesperanza, pero mientras Zweig mostraba sus pesares desde la contención y el decoro, Roth no podía disimular su pesadumbre por no poder vivir, administrarse, vivir de sus escritos. Hace algunos años, Acantilado publicó sus cartas con el título significativo de Ser amigo mío es funesto: en ellas leemos su admiración mutua y deducimos lo difícil que tuvo que ser mantenerla. La foto dice bastante del carácter de uno y los intentos de protección del otro.

BALTHUS, DERAIN Y GIACOMETTI
Una reciente muestra en la Fundación MAPFRE nos revelaba que estos tres artistas contemporáneos que la historiografía ha distanciado a través de corrientes y etiquetas, compartieron, además de amistad, algunas afinidades creativas, como su atención a los antiguos maestros y su intención de dotar a sus trabajos de una materialidad física que no necesitara ligarse a lo real. Algunas modelos posaron para más de uno de ellos, como Isabel Rawsthorne, a la que también supo cómo mirar Bacon. Si Derain dijo que le interesaban las fuerzas oscuras de la materia, Giacometti confesó su intención de buscar siempre una realidad maravillosa y desconocida. La cronología que acompañaba aquella exposición llegada de París desvelaba hasta qué punto pudieron nutrirse de sus experiencias juntos: en 1937, el polaco prestó estudio al francés en la Cour de Rohan; Giacometti salió con Sonia Mossé, que fue modelo de Derain y Balthus (además de artista ella también); cuando estalló la II Guerra Mundial, Balthus dejó a su esposa y su madre con Derain al ser destinado a Alsacia; en 1952, Giacometti, su entonces mujer Annette y Balthus visitaron a un Derain abatido tras la guerra –el suizo acudiría también a su entierro, dos años más tarde– y fallecidos ambos, Giacometti y Derain, Balthus les dedicó sendas muestras en los setenta en la Villa Médicis.
HAWTHORNE Y MELVILLE
La relación que unió a los autores de Moby Dyck y La letra escarlata fue breve, pero merece ser tenida en cuenta: lo supimos cuando, hace un par de años, la editorial La Uña Rota publicó su correspondencia. Sus cartas estaban muy descompensadas: diez eran de Melville y solo una de Hawthorne, porque el primero quemaba después de leer. Melville no alcanzó éxito de público con otra novela que no fuera la que dedicó a su ballena, y ni con ella lo tuvo fácil: tanto escribirla como editarla le supuso enormes esfuerzos; Hawthorne sí fue respaldado por los lectores. Parece que se conocieron durante una excursión en Massachusetts, cuando una tormenta les dio la oportunidad de conversar durante horas bajo el refugio de una roca. Además de amigos, aunque solo durante dos años, fueron vecinos, y tanto en sus cartas como en sus novelas asistimos a la nueva voluntad de la literatura estadounidense de mediados del siglo XIX de ponerse al servicio de las preocupaciones, grandes y pequeñas, de la sociedad de entonces.
Hay quien considera que Melville vio en Hawthorne lo más parecido a una figura paterna, y también quien apunta a una relación no del todo familiar a tenor de estas palabras: Me sentaría a cenar con usted y con todos los dioses en el antiguo Panteón de Roma. Es un sentimiento extraño: no hay esperanza en mí, tampoco desesperación. Regocijo, eso sí, e irresponsabilidad, pero nada que ver con un deseo licencioso. Estoy hablando de mi más profundo sentido de la existencia, no de un sentimiento pasajero. ¿De dónde sale usted, Hawthorne? ¿Con qué derecho bebe de mi jarra de la vida? Y cuando la acerco a mis labios, son los suyos y no los míos.
El tono puede parecernos raramente íntimo, pero lo cierto es que no era del todo extraño en las misivas de entonces, al menos entre intelectuales. La distancia, en cualquier caso -Hawthorne se marchó a Liverpool como cónsul de Estados Unidos- terminó por separarlos.

SCHILLER Y GOETHE
Los dos grandes literatos del Romanticismo alemán ya estuvieron unidos antes de que los emparejaran los libros de texto. No deja duda de la complicidad que compartieron la estatua que los representa en Weimar, frente a su teatro, en la que ambos comparten una metafórica corona de laurel. Lo interesante de su amistad es que no fue fácil ni llegó enseguida: antes de fraternizar se trataron con cierta distancia, que a veces alcanzó la categoría de rechazo expresado con sorna. Como buenos románticos, no tuvieron un carácter fácil, pero les unió la defensa de la subjetividad y la libertad individual, del genio creador y de las pasiones frente al academicismo, por más que Goethe fuera más comedido (rasgo que quizá le haya convertido a él y no a su amigo en paradigma de la cultura germánica). Colaboraron primero en el teatro de Weimar donde aún se los homenajea y después no negaron su influencia mutua en los textos que alumbraron.
Cuando Schiller murió, el autor de Fausto no acudió al entierro. Pero después adoró una réplica de su calavera en su biblioteca.
LOUISE BOURGEOIS Y TRACEY EMIN
La obra de ambas nace de la emoción y las dos han trabajado a partir de sus propias vidas y concepciones de la feminidad, sin embargo en principio parece difícil armonizar la sabiduría plácida que encontramos en la Louise Bourgeois madura que más conocimos y la rabia creadora de Emin. Ocurrió, y ambas llegaron a colaborar en un proyecto expositivo, «Do Not Abandon Me», en el que exhibieron obras íntimas sobre los impulsos físicos y los sentimientos, así como sobre la relación de estos con la identidad, el miedo a la pérdida y el abandono. Fueron piezas realizadas en colaboración: Bourgeois comenzaba pintando torsos masculinos y femeninos de perfil, mezclando pigmentos rojos, azules y negros buscando crear siluetas delicadas y fluidas, y después Emin superpuso al resultado formas propias que aludían a deseos y necesidades corporales. Se trató de uno de los últimos proyectos que Bourgeois mostró antes de morir y pudo verse en la sede londinense de Hauser & Wirth y en Carolina Nitsch Project Room, en Nueva York.


SIQUEIROS Y POLLOCK
Más allá de los grandes formatos, pocos nexos parece haber entre los murales del mexicano y los grandes lienzos del que fue alma del Exprexionismo abstracto americano. En su taller de Manhattan, Siqueiros cultivaba en los años treinta técnicas pictóricas cercanas al surrealismo, como el automatismo y la asociación libre, dando relevancia a lo azaroso en su pintura. Y Pollock, junto a otros entonces jóvenes creadores norteamericanos, se acercó a él y pudo detectar tempranamente las posibilidades del accidente controlado en pintura, del ejercicio plástico vital nacido del inconsciente, porque Siqueiros impartía talleres en los que cada uno de los asistentes tenía que chorrear y salpicar pigmento. Lee Krasner llegó a comentar alguna vez la devoción que su marido experimentó por el mexicano, extraña porque no era propio de él adular a nadie.