Hace 38 años, en 1986, el Pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Venecia acogió una muestra titulada «¿Qué es la escultura?», cuyo fin era invitar a los visitantes a poner en cuestión las ideas y convenciones que manejaban en torno a esa disciplina y sus esencias. Y, efectivamente, era fácil que lo hicieran: se exhibían un pesadísimo tobogán de mármol, diseños para el equipamiento de parques infantiles y una serie de lámparas fabricadas en serie. El artífice de todas aquellas piezas era Isamu Noguchi, que se encontraba en la última etapa de su vida (fallecería dos años después) y que aprovechó esta ocasión para repasar el conjunto de su trayectoria y también su visión del rol del arte en el mundo y en la cotidianidad: fue suya la decisión de mostrar en el contexto de la Biennale esos objetos domésticos y lúdicos, también bellos, sin vitrinas ni cordones de seguridad por medio, elementos que les harían perder fuerza; para Noguchi, el arte no existía, al menos no únicamente, para ser admirado, sino que también obtenía sentido a partir de la interacción con las personas y, en el caso específico de la escultura, su razón de ser no era otra que otorgar significado a los espacios.
Además de atraer nuestra atención, las piezas tridimensionales modifican el modo en que percibimos el lugar donde se encuentran; afirmaba: Si la escultura es la roca, también lo es el espacio que hay entre las rocas y entre la roca y el hombre, y lo que se comunican entre sí, y su contemplación mutua. No tenía ninguna intención, este autor, de enseñarnos a contemplar arte, sino la de hacernos conscientes de cómo los objetos que cada día miramos y utilizamos modifican nuestros modos de ver y, por ello, también nuestra experiencia de la vida. Entendía que cualquier objeto físico podía ser percibido como escultura, con una condición: que en el espacio que ocupa no hubiera impedimento para ello, esto es, que se hubiese dispuesto intencionadamente allí para enriquecer nuestra relación con él. Desde ese punto de vista, un jarrón sobre una mesa colocado para embellecer una habitación puede ser tenido por escultura, pero una pila de periódicos superpuestos sobre una silla aleatoriamente, no.
Otra de sus teorías, manifestada en aquel Pabellón americano del 86, era que no podemos considerar acabada una escultura cuando su autor finaliza su elaboración, pues estas obras no quedaban concluidas hasta que interactuaban los espectadores con ellas, cada uno reaccionando a su presencia de manera diferente, completándolas con su imaginación. Así, esculpir no sería producir objetos, sino modificar un entorno.


Nacido en 1904 en Los Ángeles, de padre japonés y madre estadounidense (el primero no se ocupó de él), no se identificó completamente con ninguna de esas culturas y la II Guerra Mundial no hizo sino acrecentar ese sentimiento ambivalente. En la primavera de 1942, Noguchi se sentía tan traicionado por su país de nacimiento que acudió de manera voluntaria a un campo de internamiento para japoamericanos, en Arizona; en el tiempo que estuvo preso allí, reflexionó hondamente sobre sus orígenes y sobre el devenir de Estados Unidos, que el artista imaginaba como una nación de naciones basada en la mezcla.
Esa visión fue la que el que era el comisario del Pabellón en Venecia, Henry Geldzahler, le pidió que plasmara en su propuesta, contrarrestando la percepción que en Europa se manejaba, al menos entonces, respecto a la cultura estadounidense (un tanto agresiva, frente a la hospitalidad inherente a los proyectos de Noguchi).
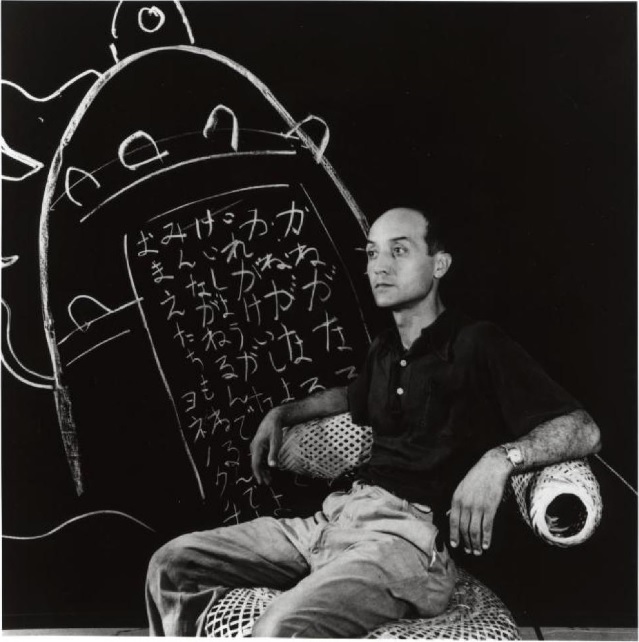
La sala estaba repleta, fundamentalmente, de lámparas realizadas en papel y diferentes entre sí, con formas aleatorias y el título genérico de Akari. Pasaron por Venecia, pero casi todos las hemos tenido cerca, aunque no las reconozcamos por ese nombre: hablamos de esas pantallas con forma de globo, como decimos en papel, que se han fabricado en masa y copiado; una imitación barata ha llegado a múltiples tiendas de decoración, empezando por la de las letras amarillas y el fondo azul. La auténtica, elaborada manualmente en Japón, cuesta algunos cientos de euros: se diferencian por la calidad de los materiales empleados y por un proceso de diseño que en su fábrica original se respeta fielmente y que en el resto de centros de producción se ha simplificado. En todo caso, los efectos son parecidos.
Desde el primer prototipo que llevó a cabo, en 1951, este autor creó unos doscientos modelos de Akari, en principio con propósito comercial, pero dada su penetración social, también desde el afecto; llegó a confesar Noguchi que estas piezas eran lo único que había hecho por puro amor. Venían a encarnar los ideales escultóricos que hemos citado, que no pasaban por la robustez ni la permanencia: están ejecutadas en papel washi, que se consigue con la corteza de las moreras. En japonés, Akari significa simplemente luz (que evoca la ingravidez); no solo son lámparas muy finas, sino que podían ser plegadas y transportadas.
Al idear una pieza que proyectaba luz, este artista rompía más tradiciones escultóricas: nuestra atención no recaerá tanto en el objeto en sí, sino en el espacio en torno a él, reconfigurando nuestra mirada a los mismos. Muy probablemente, estaría satisfecho de saber que sus Akari iluminan y adornan infinitos salones en todo el mundo.
En su sencillez, esas obras derivan de la ciencia y también de la tradición artesana. En la etapa que le tocó vivir, casi todo el siglo XX, Noguchi conoció, como sus contemporáneos, avances tecnológicos fundamentales que le hicieron contemplar a los inventores como verdaderos artistas. Sus primeros trabajos estuvieron ligados a esas tecnologías, como la Radio Nurse de Zenith, el primer monitor de bebés, datado en 1934, o un prototipo de coche futurista que realizó junto a Buckminster Füller.
Además, en 1949-1950 recorrió la India y Europa estudiando la estatuaria clásica, la arquitectura antigua o el patrimonio prehistórico; también viajó a Japón, apreció su cultura, y aprendió técnicas tradicionales para la producción de figurillas de terracota de la mano del alfarero Jinmatsu Uno. Fue entonces, y allí, cuando trabajó en la primera Akari, al pedirle el alcalde de Gifu resucitar la industria local de fabricación de farolillos, en aquel momento en horas bajas. Su propósito fue lograrlo respetando la tradición, pero también haciendo suyos avances de la ciencia, cuya vertiente benéfica percibió.
Sustituyó la vela del interior por una bombilla eléctrica, lo que modernizaba esos objetos a la vez que transmitía calma: daba la sensación de que el papel, y no la bombilla, era la fuente de luz. Y mantuvo el papel característico, pero también reforzó las nervaduras del bambú que aguantaban su estructura incorporando un esqueleto de alambre; una de sus últimas esculturas, incluso, la integraban dos espirales inspiradas en la doble hélice del ADN descubierta en 1953.
La producción de este artista, por tanto, puede interpretarse como una suerte de encrucijada que aúna escultura y vida; las suyas están concebidas para generar el contexto, el paisaje en el que habitamos. Ese entorno y nuestra manera de vivir, viene a decirnos, se hallan hondamente imbricados, aunque podamos llegar a olvidarlo.

BIBLIOGRAFÍA
Ana María Torres. Isamu Noguchi. The Monacelli Press, 2000
Will Gompertz. Mira lo que te pierdes. El mundo visto a través del arte. Taurus, 2023


